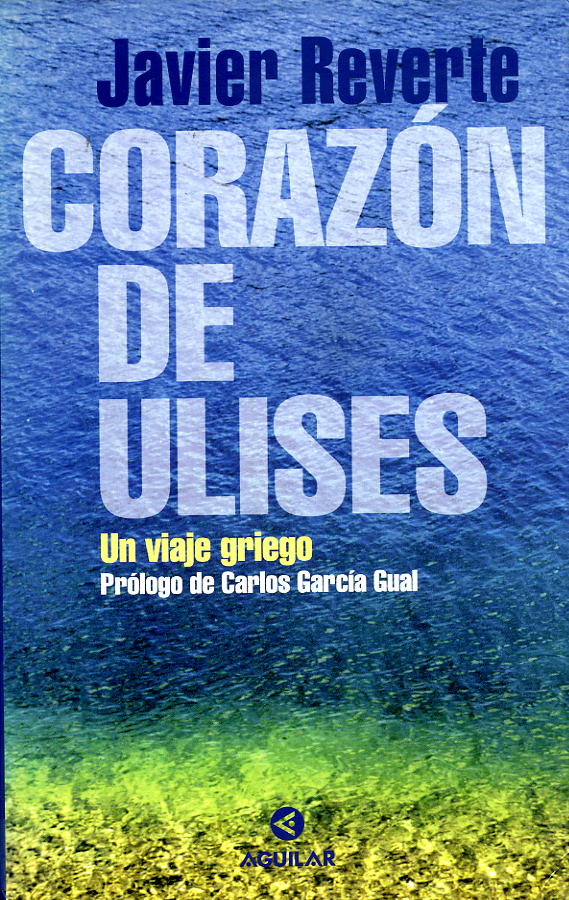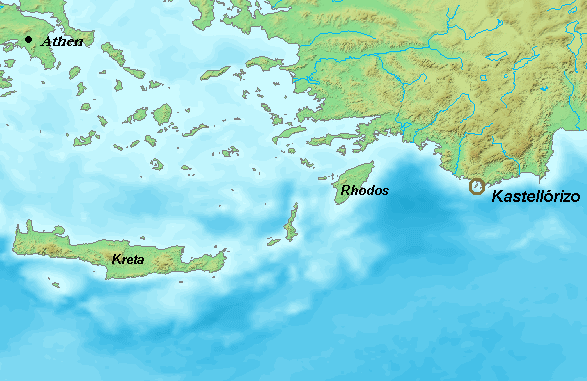La restitución de su reino a los
Pandava es un acto de justicia. Así lo entiende Krishna, su hermano Balarama y
el gran guerrero Satyaki, llegados todos de Dvaraka; también se pronuncia en
este sentido el rey Drupada, el padre de Draupadi. A fin de evitar la guerra
Yudhishthira reduce sus derechos a la restitución de Indraprastha y cinco
aldeas a su alrededor, pero Duryodhana rechaza la petición y desoyendo los
consejos de su padre y de Vidura dice: “Estoy dispuesto a renunciar a todos mis
posesiones, al trono, a la vida, pero no puedo vivir en paz con los hijos de
Pandu. No les cederé ni la tierra que cubre la punta de una aguja”. Dhritarashtra,
el rey ciego, el padre de Duryodhana, se levanta y se marcha en un profundo
silencio. Krishna hace un último intento de paz que es rechazado y desvela a
Karna su verdadero origen con el propósito de que abrace la justa causa de los
Pandava, sin embargo Karna, el único capaz de enfrentarse a Arjuna, mantiene su
fidelidad hacia los Kaurava.

Los Pandava designan comandante
en jefe de sus tropas a Dhrishtadyumna, el hijo de Drupada. Duryodhana y los
Kaurava nombran jefe de su ejército a Bhishma, el Venerable antepasado, quien
dividido entre ambos contendientes, afirma que combatirá solo diez días y cada
día abatirá a diez mil soldados, pero no se enfrentará con ninguno de los
Pandava. Los dos ejércitos se dirigen hacia Kurukshetra, el campo de batalla
sagrado. La batalla que durará dieciocho días y una noche es relatada por
Sanjaya, el amigo y cochero real de Dhritarashtra, a quien Vyasa le dio el don
de la visión celestial. Junto al estandarte del mono que
ondea en el carro de Arjuna, Krishna contempla la pesadumbre del Pandava que ha
de enfrentarse a sus propios parientes, a sus maestros y a sus amigos. Los dos
ejércitos esperan a que Arjuna comprenda la sabiduría impregnada en las
palabras de Krishna, es el conocido como Canto
del bienaventurado, el Bhagavad Gita.

El primer encuentro entre ambos
ejércitos es bello, después el polvo tapará al sol y los muertos cubrirán el
campo. En el segundo día de combate el protagonismo se lo llevan Arjuna y
Bhimasena, pues son tales los estragos que causan entre las tropas de los
Kaurava que estas se ven obligadas a retirarse. Bhishma quiere vengar la
derrota del día anterior y dispone sus tropas con la formación del águila. Yudhishthira
adopta la defensa de la media luna. La corona de fuego de las flechas de
Bhishma causa pánico y Arjuna se ve obligado a intervenir utilizando la
terrible Mahendra que origina una lluvia cerrada de flechas sobre el ejército
de los Kaurava. El cuarto día es una nueva derrota para los Kaurava, cinco de
ellos mueren con la maza de Bhimasena. Bhishma lo sabe bien, Vishnú, el Señor
supremo, está con los Pandava reencarnado en Arjuna y Krishna. Los suicidas
Trigartas se lanzan contra Arjuna después de dos días de combates igualados. Es
el séptimo día de lucha. A Bhimasena se le escapa por muy poco el gran guerrero
Kritavarman y después es el mismísimo Bhishma quien ha de arrojarse del carro
para no morir aplastado por la maza de Bhimasena. Los Kaurava parecen estar al
filo de la derrota. En el octavo día los Kaurava son duramente castigados por
Ghatokacha, el hijo de Bhimasena, y Duryodhana le retira a Bhishma su
confianza. Su sustituto es el invencible Karna que hasta ahora se ha mantenido
en la sombra. Es ya el décimo día, el último para Bhishma según él mismo
predijo. Las flechas de Arjuna lo traspasan tantas veces que cuando se desploma
no llega a tocar el suelo. Pero ni siquiera los ruegos de paz del venerable
Bhishma mueven a Duryodhana a pactar con los Pandava.

Drona es el nuevo comandante en
jefe de las tropas de los Kaurava. Aislar a Arjuna es la única estrategia
posible. El duodécimo día los Kaurava consiguen una victoria significativa: dan
muerte al hijo de Arjuna, Abhimanyu. El Pandava jura venganza contra
Jayadratha, rey de los Sindhu. Gracias a Krishna, la cabeza de Jayadratha rueda
a los pies de su padre lo que convierte a este en víctima de su propia
maldición. El golpe siguiente lo dan los Kaurava, aunque a un alto precio
porque Karna se ve obligado a utilizar la única arma capaz de matar a Arjuna,
para acabar con Ghatokacha –el hijo de Bhimasena-. Drona, el invencible maestro
de armas, acaba con Drupada y su hijo Drhishtadyumna, jura acabar con la vida
del aliado de los Kaurava. Drona efectivamente muere, o por mejor decir, se
deja morir, pero Yudhishthira se ve forzado a mentir por primera vez en su vida
y el carro del justo “que siempre rodaba a cuatro pulgadas del suelo, desciende
con estrépito y toca el polvo del campo de batalla”. Tal es la matanza que
sigue a la desaparición del maestro Drona que su cuerpo no se encontrará jamás.
Karna es el nuevo comandante de los Kaurava. Es el decimoséptimo de la batalla.
En este día Bhimasena tomará venganza sobre el segundo de los Kaurava,
Duhshasana, y Arjuna dejará de sin comandante a sus primos. Yudhishthira acaba
con su tío el rey del país de Madra, Shalya. Al terminar el último día, de todo
el ejército de los Kaurava, más de un millón de hombres, no quedan sino cuatro.
El último combate lo protagonizan Bhimasena y Duryodhana. Balarama, el hermano
de Krishna, reprocha a los Pandava el empleo constante de la astucia y el golpe
bajo para derrotar a los Kaurava. Ciertamente es así, confiesa Krishna, pero de
alguna arma ha de servirse la justicia para conquistar la victoria.

Krishna consuela al rey ciego y
su esposa, Gandhari, y le acometen presentimientos funestos sobre el futuro de
los Pandava. Ashvatthaman, el hijo de Drona, jura venganza por la deshonrosa
muerte de Duryodhana. Le acompañan el maestro Kripa y Kritavarman. El plan de
Ashvatthaman es atacar a los Pandava mientras duermen, algo vergonzoso para un
verdadero guerrero. El intento resulta inútil y es entonces cuando Ashvatthaman
se inmola en honor de Shiva. El sacrificio mueve a
Vishnú, el Señor supremo, el Gran Dios, que hasta ese momento había estado al
lado de los Pandava, a variar su elección. Ashvatthaman como un demonio extermina
a todo el ejército, incluso a los hijos de los Pandava cuya descendencia queda así
comprometida. Draupadi reclama el castigo del asesino, pero ya no correrá más
la sangre porque Krishna y Vyasa (el abuelo de los hijos de Pandu), anticipan el
castigo: “Durante tres mil años sin tener comercio con nadie en absoluto, sin
compañía, vagarás por los desiertos, encorvado bajo el yugo de todas las
enfermedades” y sin otro refugio que el bosque. Krishna augura que Uttarâ, la
esposa del hijo de Arjuna, Abhimanyu, dará a luz a un niño que será rey durante
sesenta años y se llamará Parikshit. Así los Pandava se prolongarán en el
tiempo. El tiempo que calmará un dolor que es hondo, el de Dhritarashtra y
Gandhari que han perdido a sus cien hijos y el de Yudhishthira que ha de tomar un
trono manchado por la sangre de su hermano Karna, de sus primos y amigos. Bhishma
que durante cincuenta y ocho días permaneció sobre un lecho de flechas
esperando la muerte, mostró a Yudhishthira el camino del buen soberano. Los
sacrificios hacen de Yudhishthira un hombre puro y un rey con el alma en paz.
Krishna rescata de la muerte al único sucesor de los Pandava y le pone el
nombre anunciado de Parikshit, “El que se prolonga”. Durante quince años
Dhritarashtra fue objeto de la máxima consideración. Después pidió permiso a
Yudhishthira para retirarse al bosque y dedicarse a la oración y la ascesis.

Sauti cuenta que Vaishampayana
contó a Janamejaya la aparición a orillas del Ganges de los antepasados de los
Kaurava y los Pandava y que treinta seis años después de la batalla de
Kurukshetra, negros presagios volvieron a inundar la tierra. Y resultó que
Krishna había abandonado su cuerpo después de que los dos clanes guerreros de
Dvaraka, el reino de aquel, se hubieran exterminado luchando entre sí. Arjuna,
el gran amigo de Krishna, celebró los ritos funerarios y recogió a los pocos
habitantes que quedaban en Dvaraka, fundamentalmente mujeres, niños y ancianos.
Un grupo de bandidos reveló a Arjuna que el tiempo había pasado y a duras penas
consiguió salvar a una parte del convoy y llegar a Indraprastha. Poco después,
seis peregrinos, los cinco Pandava y Draupadi, vestidos con pieles de gamo y
cortezas de árbol, abandonaban Indraprastha camino del monte Meru, la montaña
más alta, la morada de los dioses. Por el camino uno tras otro van muriendo.
Queda Yudhishthira y un perro vagabundo que les ha acompañado durante el largo
viaje. El dios Indra baja a buscar a Yudhishthira, pero este se niega a aceptar
la invitación del dios si antes no se ocupa del perro. La virtud del Pandava la
confirma su mismo padre que se había ocultado en el fiel animal.

El Mahabharata está construido
con millones de imágenes apiñadas y el lector tiene la impresión de hallarse en
un territorio de inmensa belleza en el que nada sobra porque todo lo abraza.
Los héroes lo son en la medida en que construyen su propio universo y conocen
que aquí lo que protege es protegido y lo que destruye es destruido. Hay, desde
luego, un orden secreto que desde el principio se siente como universal, pero
que solamente se construye en el interior del hombre. Tan inmenso y denso es el
material narrativo de la epopeya india que el hombre actual,
acostumbrado a la paja seca y áspera de la literatura contemporánea, se ve obligado
a detenerse continuamente para construir rápidos relatos yuxtapuestos. El texto
está plagado de soberbios sacrificios, de oscuros presagios y también de los más
miserables sentimientos humanos, pero todo ello es tan sorprendente como
familiar, tanto como las palabras apaciguadoras de Vidura que nunca son
escuchadas. De eso, del hombre, de la vida, del destino, de la implacable
maldad y de la inmarcesible misericordia, de un orden amenazado y de un arma
todopoderosa, de una época de destrucción que lo es también de leyenda. El Mahabharata
es omnímodo y para probarlo basta recordar la escena en la que Krishna prolonga
indefinidamente la túnica de Draupadi para que esta no quede desnuda y pierda
su dignidad. ¿No cabe ahí casi todo?