Se pregunta Francisco Rico si el
Quijote ha variado durante los cuatro siglos de su existencia. Naturalmente que
la respuesta ha de ser afirmativa, no sólo porque cada lector tiene su Quijote,
sino porque también lo tiene cada tiempo y si se apura, también cada espacio. Y
a este último respecto la anécdota de convertir al Quijote en ciudadano de una
comunidad autónoma, parece suficientemente ilustrativa.
Si muy cerca de la necesidad de
probanza se hallaba la hidalguía de don Quijote, Rico nos habla de cancillerías,
pragmáticas, recopilaciones y reales provisiones, que no sentencias,
probablemente por lo limitada que la cuestión distaba de quedar juzgada por ser
juicio de posesión, que no de propiedad, la cual se consigue por título,
incluido el judicial con la llamada ejecutoria real. Así, habemos hidalgos en
posesión e hidalgos en propiedad. Y para poner en duda a los primeros bastaba
con que el concejo inscribiera al hidalgo entre los pecheros, lo que le
obligaba a acudir a la Real Cancillería de Valladolid a defender su privilegio.
En la época del Quijote los hijodalgos de posesión se estaban viendo cercados
por los ricos villanos emergentes. Pero Rico no se detiene ahí, sino que añade:
“La propiedad da certeza de la
hidalguía, pero el realce viene del solar
y de la posesión que le es
aneja”. El ideal, claro está, es otro y uno duda si la hidalguía de don Quijote
siendo “de posesión y propiedad” participaba quizá en demasía de ejecutorias.
En fin, lea, lea usted señor curioso La
ejecutoria de Alonso Quijano.
Rucio es asno de Sancho, como
Rocinante es caballo de don Quijote. La interpretación de Rico es sugestiva y
revela cómo la necesidad de conciliar la realidad y la fantasía, lleva a Sancho
a auténticas piruetas creativas. Así, rucio y baciyelmo se dan la mano. Y Rico afirma estar convencido de una
relación directa entre el “nudo de hilos” del rucio de Sancho y el episodio del
yelmo de Mambrino, porque el único rucio que hay hasta que Sancho denuncia su
falta no es otro que el “caballo rucio rodado que parece asno pardo” que monta
el barbero.
Se entretiene Rico, aunque todo
hay que decirlo, no entretiene, con el enredo del Buscapié, de los Buscapiés
por mejor decir. Pero atina cuando comenta que “la tensión entre la simplicidad
del esquema básico y la complejidad del deleite que produce la lectura es una
de las razones de la excelencia del Quijote y de las cambiantes
interpretaciones que se le han dado”. Es verdad, todo el mundo entiende el
Quijote, su lectura, más allá de algunas pequeñas dificultades que hoy puede
ofrecer el lenguaje, es fácil de asimilar y de factura sencilla, pero ocurre
que a medida que este hidalgo cabalga de la locura a la cordura, el lector se
ve obligado a preguntarse si acaso no se está ante un modelo, un ejemplo a
imitar. Es probable que la universalidad del Quijote esté en provocar en el
lector la búsqueda de una ejemplaridad ejemplarizante, pero al mismo tiempo inimitable.
Un mito, claro, aunque no estemos muy seguro de qué tipo.
Se puede sentir aún la emoción en
el aire impregnada de la cueva de los Medrano, en Argamasilla de Alba; allí en
octubre de 1862 se puso en marcha una muy singular edición del Quijote: el
impresor fue don Manuel Rivadeneyra, las notas las puso el “gran Hartzenbusch”
y la casa la cedió quien ostentaba el señorío anejo a la dignidad de prior de
San Juan, esto es el Infante de Portugal y Brasil, don Sebastián Gabriel de
Borbón y Braganza. No dudó don Juan Eugenio [Hartzenbusch] en desplazar dos
capítulos más allá el hurto del rucio de Sancho para evitar que el mismo
apareciera como robado en el capítulo XXIII, pero todavía lo montara Sancho en
el XXV. Dice Rico que si esa enmienda pudiera parecer razonable, no lo son
tanto otras que Juan Eugenio fue añadiendo, eso sí, siempre señalándolas, como
meras conjeturas, las cuales le granjearon una mala e injusta fama, pues como
bien recuerda Rico, a Hartzenbusch se le deben muchas cosas, incluida la misma
separación en párrafos del Quijote o las estimadísimas 1633 notas que en 1872
se publicaron con las príncipes del Quijote reproducidas por medio de la
fototipografía inventada por el coronel Francisco López Fabra, es decir el
primer facsímile.
Rico nos hace caer en la cuenta
de la omnipresencia del Quijote en nuestras vidas. Todos los españoles son
capaces de reconocer a don Quijote allí donde aparezca, sea cual sea la forma,
el trazo o el color que se le ponga encima o debajo, e incluso, en muchas
ocasiones aunque no esté representado. Basta la punta de una lanza, el aspa de
un molino de viento o una caballo de madera, para que la visión de don Quijote
nos seduzca hasta el contagio, porque si el hidalgo podía ver castillo donde no
había más que venta, nosotros le buscamos a él sobre un altozano cada vez que
nos cruzamos con un rebaño de ovejas aunque no transitemos por el Campo de
Montiel.
No faltan, claro, las piruetas,
los alardes y los tiros al blanco tan propios de este insigne sabio que es el
profesor Rico, alguno de los cuales nos conducen desde el “metafísico estáis” a
los versos de Gil de Biedma o los discursos de José Antonio. Si es verdad que
no cabe hoy pensar en un lector adánico del Quijote, algún secreto debe guardar
porque muchos siguen encontrando razones suficientes para hablar de esta “rara
invención” (con permiso de Edward C. Riley).


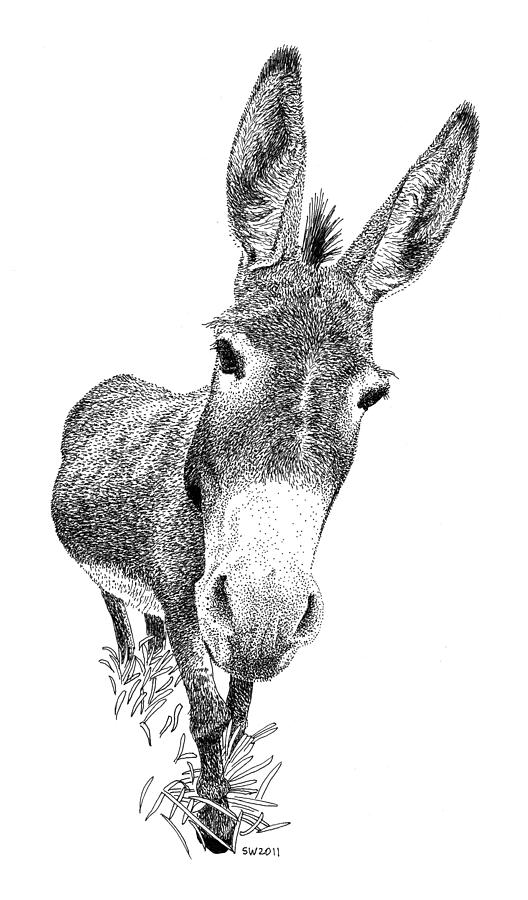



No hay comentarios:
Publicar un comentario