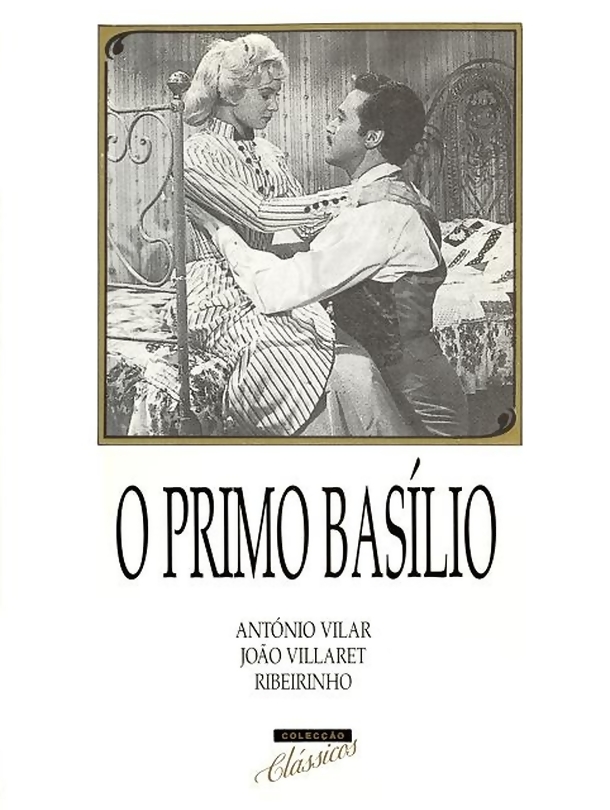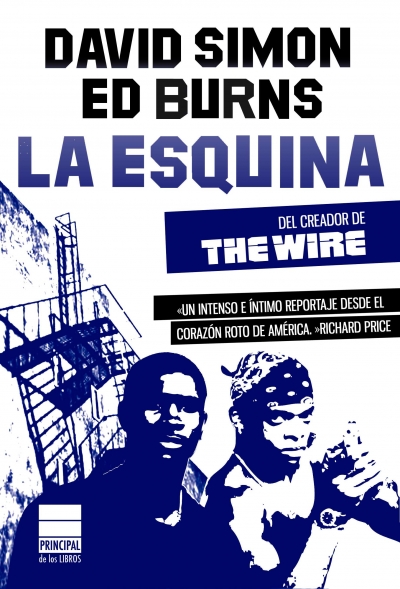Donde mi artificialidad, flor
absurda, florezca en retirada belleza.
Fue hacia 1914 cuando los tres
grandes heterónimos de Pessoa comparecieron: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y
Álvaro de Campos. Por aquel entonces el Libro
del desasosiego permanecía entre la obra pendiente de asignación creativa. El
reconocimiento es el juego supremo del fingimiento. Así, tenemos en la sucesión
de fragmentos que compone el Libro del
desasosiego la más íntima aproximación al yo menos desfigurado del poeta
portugués.
Acometer la lectura en una de las
dos versiones de las que disponemos los castellanohablantes, a saber, la de
Ángel Crespo y la de Perfecto Cuadrado (Seix Barral y el Acantilado), no parece
importante, porque de lo que se trata es de que cada lector construya su propio
Libro del desasosiego. Naturalmente
que esto no soluciona el problema porque como dice Crespo es necesario afrontar
una “estrategia para una lectura que se quería literaria”. La postura de Do
Prado Coelho, artífice de la edición portuguesa, fue la de organizar los fragmentos
de forma tematizada buscando una cierta homogeneidad, lo que respeta Crespo con
alguna variante. El otro texto, el publicado por el Acantilado –por cierto sin
prólogo ni notas ¡qué feo!-, sigue el texto fijado por el erudito Richard
Zenith, especialista en la obra pessoana. Por nostalgia y devoción preferimos
la versión de Ángel Crespo.

La presentación de Bernardo
Soares la hace el mismo Pessoa lo que sugiere que más que ante un heterónimo
estemos frente a un personaje muy cercano al alter ego del escritor. Si
renuncia se alinea con contemplación y modo con destino no cabe duda de que el
mundo en el que estamos a punto de penetrar es un manicomio, porque, al fin y
al cabo, “el derecho a vivir y triunfar se conquista hoy con los mismos
procedimientos con que reconquista el internamiento en un manicomio”.
Escribir unas confesiones para
decir lo mismo que expresan las cartas en un solitario: nada, apenas nada. Si
algo diferencia a Soares de la modistilla es “saber escribir”, que sus almas
son iguales, más iguales en el sueño. El contable ayudante de la oficina del
patrón Vasques en la calle de los Doradores se queja visionariamente de la
propia vida y de la vida propia. Cree tener condiciones de palacio, pero
trabaja en la misma calle en que vive. Se asombra de no reconocerse en los
escritos diez o más años antes, cuando lo llamativo sería lo contrario: que la
sombra coincidiera con exactitud milimétrica. Al final debe bastar con un
“reconocimiento sinfónico”.

Cruzar el pensamiento con las
emociones, ¿pero no es así siempre, incluso para el reponedor de latas de betún?
¡Qué anchurosa es la mentira! El paisaje y la estación anual acaso sean la
misma cosa. Escribir distraídamente en un café sobre el papel blanco que el
camarero mismo proporciona no puede ser ajeno a un sentimentalismo de fado. Las
diferencias que nos alejan de la estupidez. He ahí algo importante. A veces,
basta con el blanco de las ropas tendidas en los balcones y el amarillo de los
plátanos en el interior de las cestas camino de la oficina. Escribir o vivir. Entre
la oficina y el río, B. Soares vive a escondidas. Quiere comprar plátanos, pero
no acierta a preguntar el precio. Quiere vivir, pero sin renunciar al “trapo
blanco de las reminiscencias”, esas cosas platónicas que se nos quedaron
prendidas del cordón umbilical.
Las ventajas de monotonizar la
existencia son infinitas: cada mínima alteración se convierte en una aventura,
el patrón Vasques vale más que los Reyes del Ensueño y la calle de los
Doradores por un millón de avenidas imposibles. La mosca que distrae, la hora
de cerrar, el día de fiesta. La vida y la muerte para B. Soares son muy
sencillas de expresar: un transeúnte más y un transeúnte menos.

Sabedor de que Moreira, el jefe, es
un hombre de verdad, Soares desenmascara con relativa facilidad a los
“inferiores de la gloria pública”. Pero no se le escapa que no hay más que dos
alternativas: explotados o explotadores. En semejante encrucijada tener alguna
posibilidad de elegir al explotador es la opción más sabia. No sabe
Soares/Pessoa qué hacer con su síndrome de hormiga encerrada en un tubo de
cristal taponado por el insomnio. No se le ocurre otra cosa que irse al campo y
es allí donde se da cuenta de que lo mejor del Tajo es que tiene una ciudad
pegada y que el cielo fue creado para ser contemplado desde un cuarto piso en
la calle de los Doradores. La dudosa fraternidad de quien nos asegura que
tenemos mala cara, los buques que se cruzan en ancho río de la doble contable,
el recuerdo feliz de ir a misa agarrado de la mano de mamá. A veces Soares se
apoya sobre un único pie, para dejar descansar a Pessoa, otras veces es al
revés. Así, alternativamente, avanzamos sin estar nunca muy seguros de si el
brazo que se balancea tiene algo que ver con el que sujeta el Libro de Caja,
justamente aquel que “todos los que sueñan […] tienen […] delante de sí”.
Regresa la gran mancha del insomnio, la vida “al final, es, en sí misma, un
gran insomnio, y hay un aletargamiento lúcido en todo cuanto penamos y
hacemos”.
Domingos encerrados en cajas de
cerillas vacías.
Alberto Caeiro, el primer
heterónimo, era del tamaño de lo que veía y B. Soares no ve a la gente, a los
demás, sino como “paisaje invisible de calle conocida”. Aunque no lo sepan son
las camisas para las sombras, los claros de lunas para las lisboas y el sueño
para el pensamiento. ¿Qué tendrán el primer tranvía y el primer transeúnte de
la mañana que alivian la amargura del despertar? Del caos a la nada. Si yo
fuera otro y fuera perfectamente consciente de que lo soy, entonces,
probablemente, sería feliz: con el pijama del sueño puesto y prendidas de los
pies las zapatillas de la añoranza. Parece una cosa tonta, las muchas estrellas
en que se divide el insomnio. Niebla hasta las diez de la mañana. Hay una
expectativa, una promesa, de ver Lisboa emerger… del insomnio. Sin duda es
verdad que el alma esté cansada de la vida, pero de vivir, de vivir no.

El contable Soares imagina los
hilos del vestido de la mujer que tiene frente a sí en el interior del tranvía,
los trabajos de la vida social que se esconden tras el torzal del cuello. Sería
preciso, señor Soares, comenzar a contar las estrellas y dejarse de filosofías propias
de moscas de oficina. No es mal inicio ese de olvidarse de quién es uno mismo,
de no recordarse, de irse de vacaciones dejando el tostón del yo colgado de la
percha. La lluvia alegre, sin oscuridad ni tempestad, que moja entre risas. Y
eso después de haber deseado que la mañana no raye. Tampoco los días de fiesta
dudosos, justamente aquellos en los que el sosiego es mayor, son más propicios
para el contable Soares de lo que resultan para los trapos viejos puestos a
secar al sol en uno de esos días de fiesta “legal y que no es observada”.
¿Cómo es que no sabe usted aún,
señor Soares, que es precisamente la rutina la que traza la ruta hasta la
Indias de la vida interior? Parece mentira señor Soares, pero entiendo que a
veces uno se olvida de las cosas, lo mismo del “paraguas que de la dignidad del
alma”. La más alta de las esperanzas es la que viaja por los caminos del cielo
a bordo de la nube alta, tan alta que Soares confía en que pase sin alcanzarla.
Reconoce Soares al paisajismo como vía de escape de un conocimiento lastrado
por lo emotivo. Hay un profundo rechazo hacia algo que no acaba de estar
definido, quizás porque el acto mismo de escribir impide que cuaje en forma
reconocible. No se puede pedir lo impensable: un pensamiento al sol que no haga
sombras.

La tercera cosa entre los
escenarios, tal y como la nombra Soares, aquella que está situada entre la
sensibilidad y la inteligencia, entre el sentir y el pensar, no puede ser más
que la consciencia, “dueña del mundo en mí”. A veces Soares llega a
conclusiones un tanto extrañas. Resulta que siendo probable que la inteligencia
se conforme antes que el sentimiento y el sentimiento antes que el cuerpo, este
se comporta como un gallo con dos aseladeros: “Canta himnos a la libertad”. Y
uno se pregunta: ¿quién sino la inteligencia y el sentimiento le han
proporcionado los dos palos para dormir? Y a renglón pasado: ¿acaso no somos
plenamente conscientes de que la obra ha de ser por humana necesariamente
“imperfecta y fracasada”?
La existencia para Soares/Pessoa
es algo tan traumático que solo puede ser aceptado carcelariamente. Así, el
orden correcto sería: sentir, pensar, vivir o vivir, pensar, sentir, según
subamos o bajemos en el recorrido pessoano. El destino es algo así como un dial
que se mueve entre la finitud de lo mortal y la superficial debilidad de la
mirada. El amor en décor que practica
Soares/Pessoa reclama de una libertad de contemplación que no resulta
compatible con el conocimiento.
Nos detenemos en el episodio en
el que Soares/Pessoa estuvo más cerca del enamoramiento. Fue un suceso nacido
de una deseo flaco, propiciado más por “la malicia de la oportunidad” que por
una verdadera voluntad. La margarita soaresana posee la forma de tratado de
psicoanálisis que se desliza desde la confusión o el aturdimiento hasta la
humillación con un breve respiro que toma la forma de “ligero envanecimiento”.
Huérfano de jurisprudencia amatoria, las emociones quedan reducidas a un cruce
de curiosidades temporales.
¿El estar del lugar, el reino que
nos ha sido dado, no determina el qué del ser?
Dejar sueltos los gatos del sentir en el corredor del sentimiento lleva
a las confidencias: las que se escuchan y las que se dicen en sus diferencias e
indiferencias. La imaginación, el andador de la confusión, se convierte en un
trasto inútil cuando de lo que se trata es de fingir. Por eso tiene uno la
sensación de apretadas capas de sentires y sentimentalismo de invernadero,
floración forzada en una sola vara.










/small.jpg)