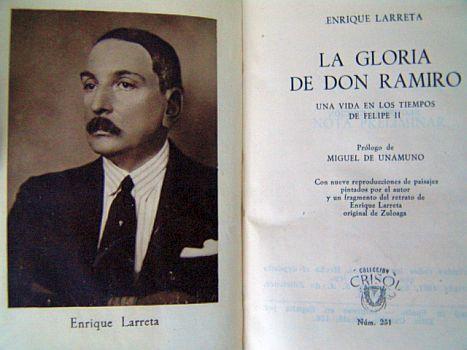Al tiempo que Thomas Mann vierte sobre el papel La muerte en Venecia, Marcel Proust llevaba ya un tiempo encerrado en una habitación de corcho escribiendo En busca del tiempo perdido, Richard Strauss recorría el camino entre el drama de Electra y la comicidad de La rosa del caballero, los prodigiosos saltos de Nijinsky en el ballet Petruchka de Stravinskyt hacían a muchos vaticinar el inminente eclipse de la ópera, Picasso y Braque acababan de inventar el cubismo y Blériot atravesaba volando el canal de La Mancha. Este es el “adusto” panorama cultural de los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra.
Estamos ante uno de esos textos literarios que admiten múltiples lecturas y, consecuentemente, interpretaciones. El uso de ricos y sólidos recursos estilísticos y narrativos, le ha permitido vadear con asombrosa solvencia el centenar de años que han transcurrido desde su publicación (1912). El adusto y concienzudo escritor Gustav Aschenbach inicia un paseo solitario que le lleva hasta el cementerio norte de Munich. La brusca aparición, junto a la capilla mortuoria, de un forastero, es decir, alguien que no es del lugar, le causa una penosa confusión. Se trata de un sujeto enigmático y ambiguo que adopta una actitud de espera, destila cierta agresividad y cuyo aspecto resulta especialmente revelador. Presenta una nariz extrañamente roma, corta y achatada, unos ojos incoloros y unos labios tan cortos que dejaban a la vista los dientes, blancos y largos. Aunque el lector piensa inmediatamente que se trata de la muerte, Aschenbach interpretará la impresión que le causa el forastero como meras ganas de viajar. La duda no se despejará hasta la parte final de la novela. Veamos de qué forma. Inmediatamente después de desaparecer el forastero, Aschenbach tiene una visión: «Y vio, vio un paisaje, una marisma tropical…, islas, pantanos y cenagosos brazos de río…, maraña de vegetación…, aves exóticas…, las pupilas de un tigre acechante…» En la parte final de la novela mediante la utilización del estilo indirecto, Aschenbach conocerá que una epidemia de cólera asola Venecia, se trata del cólera hindú, «surgido en las cálidas marismas del delta del Ganges…, en cuya espesura de bambúes acecha el tigre…» Y hasta tal punto acaba Mann por encajar las piezas, que cuando Aschenbach descubre la epidemia, él es el forastero. No cabe, por tanto, dudar de que la muerte está en el mismo inicio de la novela.
Aschenbach embarcará para Venecia en un viejo y sucio barco, donde lo recibe un marinero jorobado que parece un director de circo. La nave, lugar de prodigios, sirve de puerta de acceso a una atmósfera crepuscular donde el tiempo y el espacio tardan más en articularse. Y aunque Aschenbach no puede por menos de sentir asombro, e incluso cierto rechazo, ante semejante forma de transición, opta por dejarse llevar, por un proseguir, que es tanto como aceptar el desvanecimiento del “yo” para obtener un nuevo punto de vista. La visión de Aschenbach cambia desde que se sube al barco. Observa a una multitud deseosa de presenciar la salida del barco, pero que se mueve indolentemente. Detiene su atención en uno de los integrantes de un grupo de excursionistas, el cual se comporta y viste como un joven, pero resulta ser un viejo disfrazado y maquillado, majestuosa prolepsis augural. A la vista de la costa veneciana, Aschenbach experimenta un ataque de melancolía que encuentra su antagonismo en el grotesco comportamiento del viejo disfrazado y borracho. Todavía le queda a Aschenbach un último resquicio de resistencia que se hace presente cuando a bordo de la góndola, advierte que el barquero se interna en el lago, en lugar de dirigirse a San Marcos para tomar el vaporetto. Sin embargo, no hay ya marcha atrás, el barquero que el azar ha puesto en su camino, es un gondolero sin licencia, un impostor como el viejo disfrazado, y la resistencia de Aschenbach cae en el vacío de lo gratuito. No cabe duda de que el gondolero es un claro símbolo de la muerte, aunque más bien, no se trata tanto de una pulsión de la muerte como de representar el cambio o transformación que el protagonista va a experimentar, poniendo a la vez de manifiesto su irreversibilidad.
 En su primera noche en Lido, Aschenbach se ve conmovido por la presencia de un muchacho polaco de unos catorce años y poseedor de una asombrosa belleza clásica. A la mañana siguiente es la indolencia del mar quien lo recibe y en ella se sumerge como si se tratase de un experimento de “la gaya ciencia”, la cual se confirma en toda su extensión cuando Aschenbach abandona la tarea de responder el correo y se sumerge en la contemplación del bello Tadzio que entra y sale del mar como si fuera un nuevo dios griego, clásico, puramente panteísta. Inmediatamente Aschenbach profundiza en una, cada vez más placentera, sensación de abandono que aliviará recordando sus méritos de escritor. Será la última manifestación de su voluntad, porque a partir de ese momento Aschenbach comenzará a recorrer un rumbo en el que la ignorancia de sus propios deseos será el nuevo gondolero. Primero decidirá abandonar Venecia con la máxima precipitación posible y pocas horas después aprovechará un incidente trivial para revocar su propia decisión y quedarse. Enseguida descubre la razón de todo ello: es Tadzio.
En su primera noche en Lido, Aschenbach se ve conmovido por la presencia de un muchacho polaco de unos catorce años y poseedor de una asombrosa belleza clásica. A la mañana siguiente es la indolencia del mar quien lo recibe y en ella se sumerge como si se tratase de un experimento de “la gaya ciencia”, la cual se confirma en toda su extensión cuando Aschenbach abandona la tarea de responder el correo y se sumerge en la contemplación del bello Tadzio que entra y sale del mar como si fuera un nuevo dios griego, clásico, puramente panteísta. Inmediatamente Aschenbach profundiza en una, cada vez más placentera, sensación de abandono que aliviará recordando sus méritos de escritor. Será la última manifestación de su voluntad, porque a partir de ese momento Aschenbach comenzará a recorrer un rumbo en el que la ignorancia de sus propios deseos será el nuevo gondolero. Primero decidirá abandonar Venecia con la máxima precipitación posible y pocas horas después aprovechará un incidente trivial para revocar su propia decisión y quedarse. Enseguida descubre la razón de todo ello: es Tadzio.
Aschenbach adapta su ritmo diario al horario de Tadzio, sus noches se hacen más breves y el alba le inflama de ardor y deseo por el día que se inaugura. Ese nuevo día tenía para Aschenbach un refinado contenido: Tadzio cruzaría “indolente, la arena… acercándose a él sin necesidad” y sus miradas coincidirían en contemplarse. Entonces Aschenbach esperaría la sonrisa de Tadzio, una sonrisa tan especial que Mann emplea para describirla una docena de adjetivos (elocuente, familiar, franca, seductora, larga, profunda, hechizada, coqueta, curiosa, atormentada, desluida y delusoria) Estamos ante un auténtico artefacto pirotécnico de lo sensual.
Sumergido en esa ensoñación Gustav von Aschenbach no repara en la llegada del “mal”, el cólera. Se hace entonces a sí mismo una confesión sorprendente: si Tadzio se marcha, «él no sabría ya cómo seguir viviendo». Cuatro semanas habían bastado para que el férreo rigor intelectual del solitario escritor, claudicara estrepitosamente. El hermoso Tadzio se había convertido en anhelado objeto, y Aschenbach no duda en perseguirlo por las calles de una Venecia enferma, entre los gritos acompasados de los gondoleros. Cuando por fin Aschenbach descubre los hechos y la amenaza que se cierne sobre todos los habitantes de la ciudad, comprende que abandonar Venecia es volver a sí mismo, al que ahora aborrece, por eso decide callar. Y la culpa que lleva consigo por ocultar la verdad, lo embriagará aún más.
La única forma de impedir la separación es partir antes, y eso es lo que hará la muerte, el cólera, por Aschenbach. Una especie de sueño, de profundo desvanecimiento, le sobrevendrá teniendo delante de sus ojos la imagen de Tadzio rodeado de mar y de viento. Ya lo había advertido Mann unas páginas antes: «Y ahora, Fedro, he de marcharme. Tú, quédate aquí, y sólo cuando ya no me veas, márchate también.»