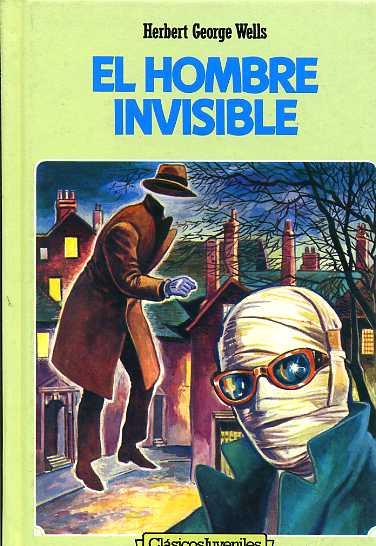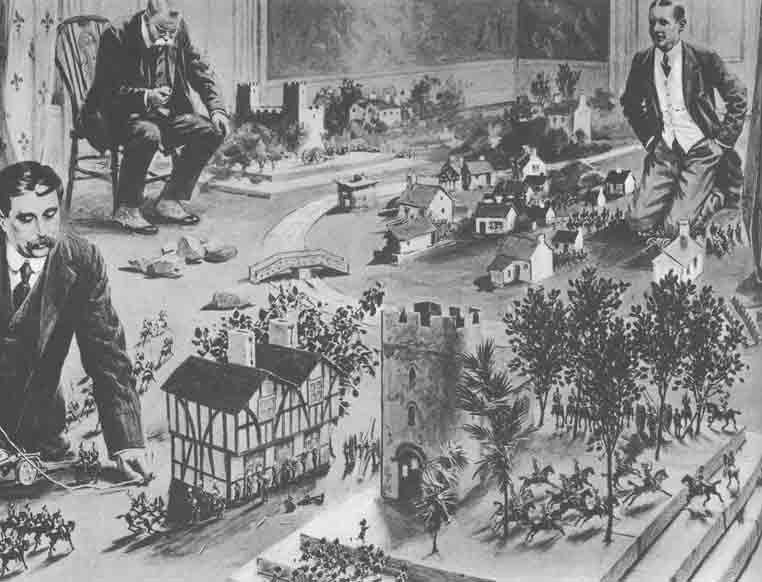"Se nos ha encargado trabajar en la obra,
pero no nos ha sido dado culminarla."
Talmud.
Personajes a modo de guía. Y de cómo, de pronto, todo cambia.
A Gustav Oppermann, doctor de cincuenta años, orgulloso de su casa en la Max Reger Strasse, al pie del Grunewald, el gran espacio verde en el oeste de la ciudad de Berlín, le va bien. Es formalmente director general de una empresa de muebles, coleccionista y entendido de libros antiguos y posee una suculenta cuenta corriente. Su criado Schlüter y la cocinera Bertha son los primeros en felicitarle por su quincuagésimo cumpleaños. Cabalgada, baño, desayuno y las cincuenta cartas que yacen sobre la mesa de su, estamos seguro de ello y no podemos evitar una punzada de envidia, espléndida biblioteca. Sybil Rauch es su última compañera, veinte años más joven que él. La anterior Anna, es dictatorial y enjuiciadora. Martin Oppermann es dos años mayor que Gustav pero aparenta diez más que este. Los Oppermann, judíos oriundos de Alsacia, residían desde tiempos inmemoriales en Alemania.
La técnica de la presentación de los personajes es exquisita: el cumpleaños, el correo, un cuadro, una visita...
Salir del círculo de Gustav es entrar en el de Martin, que es quien lleva el peso del negocio, ya sabemos, los muebles Oppermann. Hoy tiene una entrevista con Heinrich Wels que se anuncia desagradable. Son tiempos difíciles: el antisemitismo crece. Hay entre los judíos Oppermann y los arios Wels una contraposición que va más allá de la simple competencia comercial: el partido nacionalsocialista y los populares de las camisas pardas andan por en medio. Pero los Oppermann aún piensan que su posición no está comprometida.
Las medidas a tomar en el negocio permiten que conozcamos a Jacques Lavendel, el marido de Klara Oppermann y coleccionista de objetos antiguos de los ritos judíos; a Liselotte y Berthold, la esposa e hijo de Martin; ella, Liselotte, procede de una severa familia cristiana de Prusia; el cuñado, Jacques, es un judío oriental astuto, clarividente y lleno de fuerza vital. Se lo puede permitir, pues posee la nacionalidad estadounidense. No sería mala idea convertir el negocio de muebles Oppermann en una empresa americana transfiriéndoselo a Jacques.
Arthur Mühlheim, uno de los mejores juristas de Berlín, y el novelista Fiedrich Wilhelm Gutwetter, amigos de Gustav, le traen como reglado de cumpleaños el sí de la editorial Minerva a la publicación de su biografía de Lessing. No es una elección al azar esta de Lessing, se trata del sajón Gotthold Ephraim Lessing, el autor de uno de los textos más famosos sobre la tolerancia religiosa,
Nathan el Sabio. Conviene señalar que la versión que de esta pequeña joya hizo Juan Mayorga, se estrenó en lectura dramatizada el 12 de mayo de 2003 en el Real Monasterio de Santo Tomnás de Ávila. La fiesta de cumpleaños no puede tener un mejor inicio. Los chistes sobre el Führer están hechos por judíos alemanes tan integrados que creen poder bromear sobre el antisemitismo. Quizás por eso les sorprende más el sionismo de Ruth, la sobrina de Gustav e hija del gran cirujano Edgar Oppermann, que se burla de las tesis raciales.
Bernd Vogelsang es el nuevo catedrático del instituto Königin Luise, el colegio de Berthold, que viene avalado por el temor que genera su fama de nacionalista y que refrenda el sable que porta y la cicatriz que luce en la mejilla. El alumno Berthold utiliza el racionalismo para analizar el mito de Hermann el alemán, también conocido como Arminio el querusco (ya saben ustedes el germano que derrotó a los romanos en el bosque de Teutoburgo en el año 9 d.C.), y, naturalmente, nada puede ofender más a un nacionalista como Volgelsang que siente alrededor de su cuello la opresión del tratado de Versalles.
El señor Markus Wolfsohn, vendedor de Muebles Oppermann, y el difícil sillón barroco modelo 483, cuya venta le proporciona a Markus unos marcos suplementarios de comisión. Markus tiene una esposa y dos hijos, y un cuñado sionista que está decidido a marcharse a Palestina. Markus bromea y si no fuera por su vecino nazi y por la mancha de humedad en la pared, sería completamente feliz en Berlín.
El doctor Edgar Oppermann tiene problemas con “el asqueroso asunto de la naturaleza humana”, su mejor discípulo Jacoby no solo es judío sino que además tiene un inequívoco aspecto de judío. Cierto sector de la prensa viene acusando al doctor Oppermann de derramar “a raudales” sangre cristiana en sus intervenciones quirúrgicas.
Navidades de 1932. Dos judíos discuten: uno prefiere quedarse en Alemania, el otro emigrar a Palestina. Curiosamente las luces del Hanuká y las del árbol de navidad brillan al mismo tiempo. Gustav piensa que si su patrimonio permanece en Alemania es seguro que será empleado para la injusticia, pero el desorden de llevarlo fuera de su patria le causa mayor sufrimiento. “Las actas de los sabios de Sión” y el insondable mar de la estupidez humana le son suficientes al ideólogo nazi Alfred Rosenberg para construir un nuevo “mito del siglo XX”.
Gustav, con Hitler ya en el poder, llena sus pupilas de literatura y filosofía, ciego de historia no sabe que en los momentos difíciles la aproximación a los hechos ha de hacerse con los pasos cortos del hortelano que vigila su huerto, y no con los anchurosos del intelectual en medio de su biblioteca. Gustav debería haber acumulado la suficiente experiencia como para conocer que en el pensamiento de la calle el éxito siempre demuestra algo y el de Hitler tiene algo de acontecimiento. Tres sillas acabarán por convencer a Gustav.
A pocos días de las elecciones de marzo de 1933, Martin es un hombre abatido. Poco a poco la humillación se convierte en el primer sentimiento del judío, y los Oppermann sentados alrededor de una mesa, Gustav, Martin, Edgar y Jacques Lavendel, contemplan como su mundo, el “de la fuerza y la inteligencias del individuo”, nada puede contra el más elemental de los acontecimiento: la necedad humana. El único que aparentemente resiste es Berthold, el muchacho que se atrevió a clavar el asta de la razón en el ojo de Polifemo. Para este chico de diecisiete años, el problema es algo más complejo: se ve intimidado a retractarse de algo que no ha terminado de decir y el cerco se estrecha aún más cuando comprende que en realidad a un judío le está vedado expresarse sobre el mito del querusco. De pronto, el 27 de febrero, el Reichstag está ardiendo, Gustav tiene que dejar Alemania, Berthold no encuentra la salida y el humilde judío vendedor de muebles, Markus Wolfsoh, es detenido por su participación en el hecho.
El 1 de abril de 1933 se inicia el primer boicot a nivel nacional promovido por los camisas pardas con la aquiescencia del partido nazi contra los negocios y profesionales judíos. Mientras Martin es “sotaneado”, Gustav atraviesa el lago de Lugano. Muy pronto tendrá noticias de los pogromos. El hombre no puede remontar dos veces la misma ola, pero sí puede detenerla, congelar la imagen con la palabra, con la voz, con la piedra, con el pincel… El arte generador de conciencia.
Los judíos celebran en Pesah, el 14 de abril es la noche del Seder y se lee el libro del Éxodo donde se narra la liberación del pueblo judío de la esclavitud del faraón. Dios eligió a su pueblo y este tiene que tener algo que celebrar y también algo que hacer. “Este es el pan de al miseria que nuestros padres comieron en Egipto. El que esté hambriento que venga a comer de él. El que esté necesitado que venga y celebre con nosotros la fiesta del Pesah. Este año aquí, el año que viene en Jerusalén. Este año siervos, el año que viene hombres libres.” Los Oppermann están en Lugano y cuando acabe la celebración cada uno saldrá con un destino distinto. Porque ya la Alemania de hoy no es la de ayer, aunque en el fondo sigan pensando que “la vida sigue, como siempre”.
Gustav vuelve, traspone la esquina suiza para mirar de frente la nueva identidad de Alemania. Lo hace embozado, pero no tarda en ser conducido a un campo de concentración, el de Moosach, un subcampo de Dachau, definido por los alemanes como de reeducación. Gustav quiere ser testigo, quiere dar testimonio. Feuchtwanger, también.
 Conviene tomar nota de que el
secreto del forastero se descubrió por una cuenta pendiente de pago, la
momentánea falta de liquidez que coloca a cada uno en su sitio, sólo que en
este caso, dadas sus peculiaridades, desalojó a unos, los videntes, y realojó a
otros, los invidentes. Pero todos
recibieron con alivio el lenitivo de la ley que en situaciones tan
difíciles no debe permanecer de brazos cruzados. La orden de arresto deja al
desconocido al “desnudo” y en tan ventajosa situación huye hacia Adderdean,
según relato del naturalista Gibbins que oyó pasar en esa dirección una mezcla
de toses y maldiciones. Un proscrito, Thomas Marvel, que filosofa ante dos
pares de botas, se ofrece a ayudarle. No hay que olvidar que nuestro hombre
anda desnudo por la vida y como científico necesita de libros y apuntes. Tiene,
por tanto, que volver a Iping. Pero Marvel harto de una voz que no es la suya,
decide huir y el hombre invisible es tiroteado en una taberna de Burdock. Si
alguien aventuró una respuesta negativa, se equivoca: el hombre invisible tiene
sangre roja.
Conviene tomar nota de que el
secreto del forastero se descubrió por una cuenta pendiente de pago, la
momentánea falta de liquidez que coloca a cada uno en su sitio, sólo que en
este caso, dadas sus peculiaridades, desalojó a unos, los videntes, y realojó a
otros, los invidentes. Pero todos
recibieron con alivio el lenitivo de la ley que en situaciones tan
difíciles no debe permanecer de brazos cruzados. La orden de arresto deja al
desconocido al “desnudo” y en tan ventajosa situación huye hacia Adderdean,
según relato del naturalista Gibbins que oyó pasar en esa dirección una mezcla
de toses y maldiciones. Un proscrito, Thomas Marvel, que filosofa ante dos
pares de botas, se ofrece a ayudarle. No hay que olvidar que nuestro hombre
anda desnudo por la vida y como científico necesita de libros y apuntes. Tiene,
por tanto, que volver a Iping. Pero Marvel harto de una voz que no es la suya,
decide huir y el hombre invisible es tiroteado en una taberna de Burdock. Si
alguien aventuró una respuesta negativa, se equivoca: el hombre invisible tiene
sangre roja.