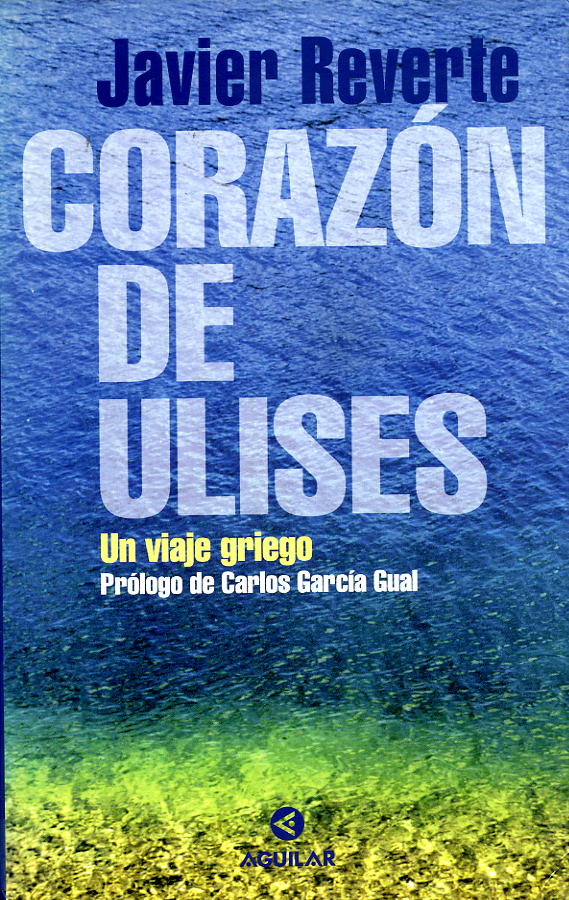
Todo
viaje es circular. El de Ulises, el de Marco Polo, el de Cristóbal Colon y hasta
el de Alejandro Magno que jamás retornó a su patria. Si el regreso está en la
propia condición humana, el retorno depende única y exclusivamente de volver a
tiempo la grupa. Pero siempre el viaje
es patrimonio del corazón y con él se hace. El puerto de Nauplia pone a Argos a
tiro de flecha. Tan importante fue Argos en la antigüedad que daba nombre a
todo el Peloponeso. Unos dos mil años antes de Cristo hasta sus llanuras llegaron
procedentes de Asia Central los aqueos que debieron mezclarse con los
habitantes de la zona. Su poder se extendió desde Tesalia hasta la misma Creta,
cuya resistencia fue la última en caer. Aqueos fueron Ulises o Aquiles,
“refinados hijos del mar”. Deber y valor para la acción, elocuencia e
instrucción para cantar las gestas ajenas y propias. Estas son las armas del
héroe aqueo que busca la gloria y la fama. También hoy mantiene el hombre esa
misma aspiración, aunque las armas han cambiado, tal vez porque también lo han
hecho los sueños: ¿Qué niño sueña hoy con los héroes de la Ilíada?
Si
creemos a Reverte cuando afirma que Creta es, a su parecer, la menos griega de
las islas que conforman esa víscera desagarrada que es Grecia, resulta
interesante saber que buena parte de la cultura helena pasó antes por la
civilización minoica. Y muy bien podemos considerar a Teseo como el primer
héroe griego por sacar de la esclavitud del vasallaje a Atenas. Incurre Reverte
en la típica paradoja del viajero: soporta las molestias de las nubes de
turistas por saberse avispa del mismo panal. Más acertado está cuando se
pregunta de dónde tomarían los griegos los ejemplos a seguir teniendo dioses
tan poco recomendables. Es posible que los, de momento, indescifrables jeroglíficos
estampados en el disco de Festos escondan alguna de esas claves que parecen
faltarnos, o tal vez, como indica nuestro autor, no sea más que algo así como
el juego de la oca en versión antigua.
Rodas,
pegadita a la costa turca, es más pequeña de Creta. El lector se pregunta si
acaso no será un rito antiguo de bienvenida, esa peculiar forma que tiene
Reverte de entrar en los lugares que visita, lo mismo de la mano de un
comerciante de electrodomésticos que de un profesor de matemáticas. Hasta consigue
que nos resulte verosímil que sea un hostelero de Chicago el encargado de
abrirle los ojos a un viejo trotamundos: para escritores y enamorados, mejor
las islas pequeñas que las grandes. También el turismo, dios aburrido de
nuestra época, se enseñorea de Rodo, la ninfa de la isla que según la leyenda
fue esposa de Febo. El hijo de Antígono, uno de los generales de Alejandro
Magno, transmitió a su hijo el famoso Demetrio Poliorcetes (su apellido dio
nombre al arte de asediar ciudades amuralladas), la ambición de reunificar el
imperio alejandrino y en el año
305 a.
de C., sitió la ciudad de Rodas. De su fracaso nació el Coloso. Otro coloso, en
este caso Solimán el Magnífico, logró por fin acabar con toda resistencia y
conquistó la isla en 1523. Reverte abandona la bien rehabilitada Rodas para
dirigirse a Kastellorizon, una pequeña isla al sureste de Rodas en dirección a
Chipre. Esta isla que debe su nombre a la fortaleza, castillo rojo, levantada
por los caballeros de Rodas, que alcanzó una insospechada prosperidad en los
años de la Belle Époque y que fue bombardeada por los alemanes en la última
guerra mundial, resulta de lo más interesante. Primero porque no tiene nada que
visitar, segundo porque no hay turistas, tercero porque su población es muy
pequeña y, por último, por ese vino peleón con sabor a ciprés llamado retzina.

Ya
en Turquía el primer lugar donde se detiene nuestro guía es Mileto, la patria
de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. La verdad es que para lo que había que ver,
bien pudo haberse quedado en la pensión de Söke. Las ruinas visibles del Efeso
de Heráclito son las de la posterior ciudad romana, y el río Caistro, que debió
de servir de inspiración a Heráclito, ha desaparecido. Y mientras Heráclito
contempla ensimismado pasar las aguas del río, en la otra punta del mundo
civilizado, en la Magna Grecia, el eleano Parménides nutre su obra de sólidos
entramados metafísicos. Da la impresión, es posible que equivocadamente, de que
Reverte disfruta más abandonando los lugares que visita que recorriéndolos. En
Esmirna, al noroeste de Efeso, Reverte recuerda al rey lidio Creso, a Ciro el
Grande, a Alejandro Magno. Los turcos después de la Primera Guerra Mundial la
arrasaron y le cambiaron el nombre. Ahora es Izmir para los turcos y Esmirna
para los griegos. No queda más que la vieja ágora romana, un reducto a salvo de
retratos de héroes contemporáneos y de festividades religiosas.
Busca
ya el viajero la costa del estrecho de los Dardanelos con el recuerdo puesto en
la gran biblioteca de Pérgamo, Bergama para los turcos. La cuna del libro, tal
y como lo conocemos en la actualidad, fue objeto de varios saqueos: Marco
Antonio regaló a Cleopatra un buen número de ejemplares enviándolos a
Alejandría y lo que quedó fue alimento de las hogueras de los cruzados
cristianos. ¡Cuánto daño en nombre de Dios! ¡Cuántas obras desaparecidas para
siempre! A estas alturas no hace falta ser muy vivo para darse cuenta del
destino al que se dirige Reverte. Naturalmente que a Troya. Vivían los troyanos
de cobrar pasaje a barcos y caravanas cuando allá por el año
1.200 a.C., llegó a sus puertas el
príncipe Paris en compañía de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta y como
eran muchas las ganas que los griegos les tenían a los troyanos, armaron más de
mil naves y partieron a Troya para hacer, sin saberlo, historia y para que tres
mil años después un excéntrico millonario alemán llamado Heinrich Schliemann,
convirtiera en su sueño de redescubrir el emplazamiento de la antigua Ilión
sobre la colina de Hisarlik.
No
cabe duda de que Reverte es un tipo con mucha suerte: entra en una tienda de
souvenirs de Estambul y encuentra uno de los libros de viaje de Pierre Loti
editado en 1890. Lástima que no sepamos de qué titulo se trata. Griegos
llegados de Megara y Micenas fundaron Estambul hacia el año
658 a. de C., según Heródoto. La
epopeya queda recogida en la leyenda de los Argonautas. Los persas la
retuvieron antes de la llegada de Alejandro Magno, cuyo imperio quedó
desmembrado tras su muerte. Tardaron los romanos un par de siglos en hacerse
con esta codiciada urbe, pasando a ser designada como Constantinopla en lugar
de Bizancio (por Bizas el griego de Megara que la fundó). Ya en el siglo VI d.
de C. pasó a ser la capital del imperio bizantino. Los cruzados la saquearon destruyendo
su biblioteca en el siglo XIII y en fecha tan señalada como la del año 1453,
Constantinopla cayó a los pies del sultán turco Mehmet II. Santa Sofía se
convirtió en mezquita y Constantinopla en Estambul. Tal era el empuje del
imperio que hasta el estrecho de Lepanto tuvieron que viajar un par de
españoles famosos, don Juan de Austria y don Miguel de Cervantes, para frenar a
los turcos. El paulatino declive del imperio otomano tuvo su último episodio
durante la Primera Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras Atatürk
proclama la República de Turquía y la capital se traslada al interior, a Ankara.
Atraviesa
Reverte el estrecho del Bósforo recordando el ardid de que se sirvió Jasón para
engañar a las asesinas rocas Simplégadas. En la Trebisonda de hoy, una de las
más importantes colonias jonias en el Ponto Euxino y patria de Solimán el
Magnífico, el hormigón ha expulsado a los turistas y no hay nada digno de ver.
Pero Reverte persigue otra cosa. Ha dejado a Jasón y toma a otro aventurero,
Jenofonte que en el año
404 a.
de C., luchó como mercenario al lado de Ciro, el hermano del rey persa
Aratajerjes II y cuyo desastroso regreso relató el ático en Anábasis. Entre
griegos y turcos siempre ha andado el juego y Reverte ha de pasar la frontera a
bordo de dos taxis porque el turco no tiene adherido a su chasis la pegatina de
la Unión Europea. Y es que la pericia papelera de los europeos lleva camino de
convertirse en síndrome. Los días de frontera son largos, pero Reverte comparte
con los héroes griegos la sangre aventurera que le hace sentirse bien en la
estación de autobuses de un pueblo perdido, entre rostros desconocidos y en un
país que no es el suyo.

En
Alexandrópolis, Reverte recuerda la leyenda de Orfeo. El enésimo autobús lo
conduce hasta Tesalónica, la segunda ciudad más importante de Grecia, donde se
habla el alemán como lengua subsidiaria. La referencia a la Macedonia de Filipo
II y de su hijo Alejandro Magno es obligada para el fuste de un escritor con
aspiraciones divulgadoras como es Reverte, y no le falta razón cuando afirma
que sin estos dos héroes es muy probable que toda la cultura, ciertamente
elitista, de la Hélade no hubiera impregnado las raíces culturales del mundo
por entonces conocido y que nuestra realidad sería distinta. En tren desde
Tesalónica hasta Tebas, el viajero va dejando atrás el monte Olimpo y el
Parnaso, Delfos y el campo de Maratón, atraviesa la patria de Aquiles y el Egeo
refulge en el trayecto hasta la capital de Beocia. Alceo-Hércules nació bajo
sus murallas, el tebano Epaminondas liberó a los griegos de la tiranía
espartana nacida tras la guerra del Peloponeso y más tarde Alejandro Magno la
redujo a cenizas. Vuelve de nuevo Reverte a sorprendernos: elige la estatua de
Píndaro alzada en un jardín como lo más relevante de la ciudad fundada por el
fenicio Cadmo.
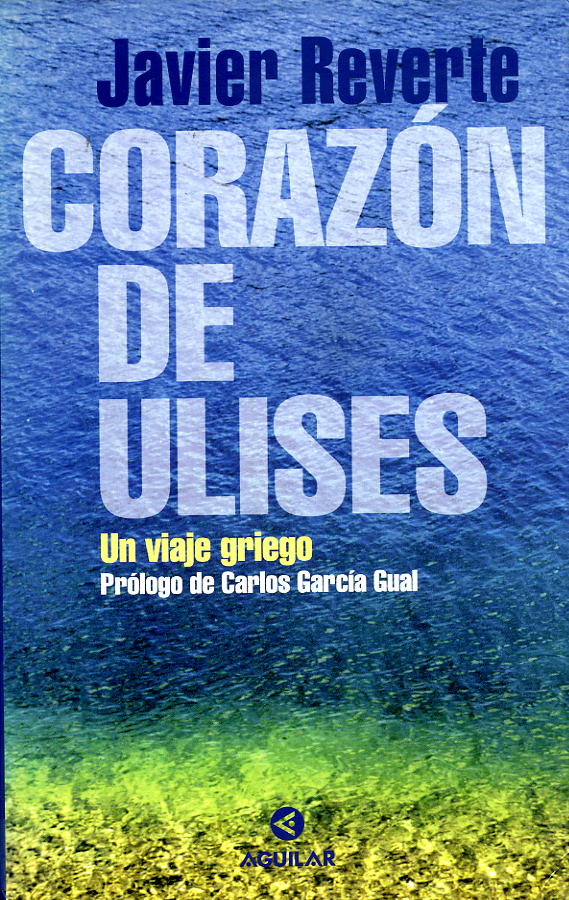
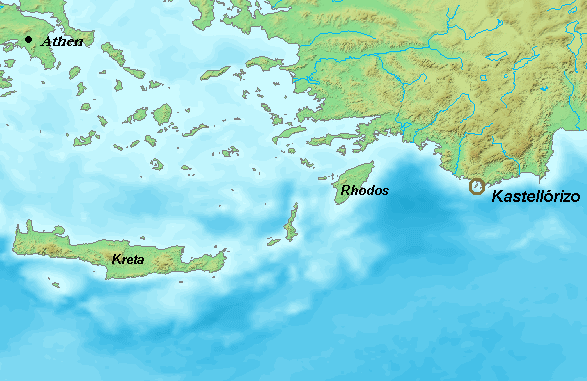





No hay comentarios:
Publicar un comentario