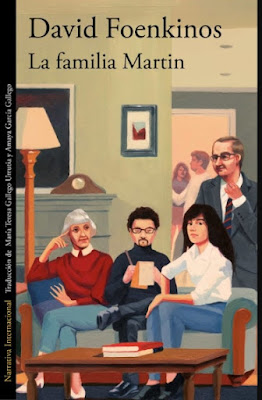Encara uno la lectura
preguntándose quién será esta que comienza confesando que lo que entrega a la
imprenta no es más que un puñado de notas recogidas en un cuaderno con el que
se tropieza en una mudanza. Y terminas ciento setenta y dos páginas después
abrazando el libro. Emocionadamente agradecido por las horas que has pasado
conversando con una persona inteligente, sensible y profundamente humana. Y eso
por menos de veinte euros.
Escribir es siempre elegir y,
por tanto, fragmentar la realidad desde la perspectiva absolutamente subjetiva
de quien afronta la tarea de decir algo, y acepta el fracaso de “pensar en todo
lo que no podía decir porque no sabía cómo”. Margarita García Robayo (Cartagena,
Colombia, 1980) es mujer, madre y escritora, y se muestra en esta triple
condición con una honestidad envidiable.
El tema elegido para hablar es
el afuera. El afuera es el problema porque no es amable ni almidonado. Es “todo aquello
que no está contenido en el perímetro en el que un individuo erige su familia”.
Algo que se torna especialmente doloroso cuando se es madre. Espera a sus hijos
a la salida del colegio y lo hace con paciencia, circunstancia que conduce a
que la tomen por una niñera, no por una madre, porque estas apresuran la
recogida de sus hijos. Ahí, afuera, uno está solo. Ella se calzaba audífonos
para espiar lo que otras madres decían y luego seguía escuchando en el chat del
grupo de madres del colegio. Una médica hablaba de vacunas y una psicóloga de la
conveniencia de “repetir las rutinas paliativas”.
Llega luego el período de confinamiento por la
pandemia. “En estas primeras semanas de
encierro me sentaba a mirar a mis hijos cando dormían. Me preguntaba qué
escenas horribles de ese día se habrían llevado pegadas al sueño y quería
limpiárselas, fregarlos con algo que hiciera desaparecer lo tóxico, lo
impropio, lo malo”. El lenguaje es el antídoto. Lee a sus hijos, les transmite
la riqueza de las palabras, de las palabras maternas, no las de las pantallas. Confiesa “quiero atiborrarlos de palabras
hasta que queden apretados. Armados hasta los dientes. Un lenguaje para
defenderse allá afuera: es todo lo que tengo para darles”.
La soledad del ahí afuera, esa circunferencia que
trazamos a nuestro alrededor de la que nos habla Margarita García Robayo cuando
adquirimos conciencia y en la que entran muy pocas personas, un halo de soledad
en el que es difícil construir y caminar. Mientras leía este libro apareció en
las noticias las declaraciones del tenista A. Zverev tras su participación en
Wimbledon que me sobrecogieron: “A veces me siento muy solo ahí fuera. Sufro mentalmente. Lo llevo diciendo
desde después del Abierto de Australia. Sí, simplemente no lo sé. Estoy
intentando encontrar maneras, intentando encontrar maneras de salir de este
embrollo. De alguna manera, sigo volviendo a caer en él. En general, me siento
bastante solo en la vida ahora mismo, lo cual no es muy agradable”. Ahí, en el
afuera del que nos habla la escritora colombiana.